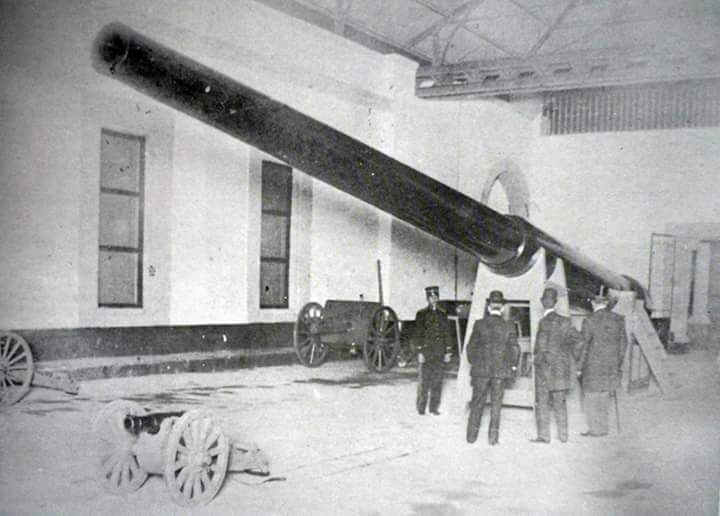La Coronación Pontificia de la Santísima Virgen de Guadalupe (Segunda parte)
Lic. Helena Judith López Alcaraz

Una vez que el arreglo y remodelación de la Colegiata de Nuestra Señora tocó a su desenlace, y que Antonio Plancarte y Labastida anunció la tan ansiada fecha de la Coronación Pontificia, tanto D. Próspero María Alarcón y Sánchez, a la sazón Arzobispo de México, como los otros prelados de la República, participaron a sus diocesanos la fausta y acariciada noticia, a la par que, como lo ameritaba la ocasión, giraron los respectivos programas para las fiestas que habrían de prepararse. Como parte esencial se difundió la siguiente oración:
“¡Salve, Augusta Reina de los Mexicanos! Madre Santísima de Guadalupe ¡Salve! Ruega por tu Nación para conseguir lo que Tú, Madre nuestra, creas más conveniente pedir. ¡Ave María!”
El 31 de mayo de 1895, día en que a la sazón –antes de las reformas litúrgicas de la década de 1960– se celebraba la fiesta de Santa María, Reina, Monseñor Alarcón publicó un pastoral convocatoria en la que decía que uno de los designios para la Coronación era “contribuír [sic] a que se estreche con nuevos vínculos de religiosa atención la verdadera fraternidad que debe existir entre los diferentes pueblos de este Nuevo Mundo con la nación mexicana” (citado en Cuevas, 2003, p. 415). No en vano poco después, tal como se dijo en el periódico poblano El Amigo de la Verdad, en la página 3 de su edición del 19 de octubre del mismo año –esto es, una semana después del evento–, comenzó a cundir el rumor de que se quería declarar a la Virgen de Guadalupe como Patrona de las Américas y de que los prelados mexicanos pensaban, seriamente, en solicitar al Papa la declaración correspondiente.

Más allá de habladurías –que jamás faltan–, fundadas o no, los preparativos para la Coronación se llevaron a cabo. Para disponer los ánimos de los fieles a la celebración de la grandiosa solemnidad, los eclesiásticos mexicanos dirigieron a los fieles de sus Diócesis respectivas una Carta Pastoral, en que les encarecían el imponderable beneficio que, en todos los sentidos, recibiría la nación con la Coronación de la Patrona y Madre de los mexicanos; y les proponían devotos ejercicios, rezos, obras de piedad y demás providencias para preparar no sólo el ánimo, sino el alma y el espíritu, para el suceso largamente ansiado.
En Morelia, el 15 de agosto, Monseñor Ignacio Arciga decretó que habría un solemne novenario de Misas en las diversas parroquias y en la Catedral. El 14 de septiembre, El Amigo de la Verdad anunció que en Puebla, por mencionar un caso, se celebraría en dicha Diócesis una Misa solemne en la Catedral y en todos los templos de la jurisdicción, a la par que a las 10 de la mañana, hora de México, se verificaría un repicar general de las campanas para anunciar que la Coronación había sido efectuada (tomo VII, número 49). Tales fueron las indicaciones de D. Francisco Melitón Vargas.

Algo similar decretó Monseñor Atenógenes Silva, cabeza de la Diócesis colimense, y dio a conocer que el Santo Padre había concedido la posibilidad de ganar una indulgencia plenaria a todos los fieles que, cumpliendo las condiciones habituales, rezaran ante una imagen de la Guadalupana y tomaran en cuenta las intenciones del Papa (Álbum de la coronación de la Sma. Virgen de Guadalupe, 1895, p. 16).
Este es sólo tres de los incontables ejemplos de cómo cada región eclesiástica de la República se dispuso para los festejos en honor de Aquella que, oficialmente, sería coronada como Soberana de la Nación. Fue un clarísimo mentís a las declaraciones vertidas en la primera plana del capitalino El Diario del Hogar, en su edición del 6 de octubre de 1895: en ellas se garantizaba que “el espíritu religioso puede subsistir y seguramente subsiste en muchas conciencias sinceras, pero el espíritu fanático va desapareciendo rápidamente. Lo prueba de un modo claro es casi fracaso de la coronación” (p. 1, año XV, número 18). A los católicos no les importaban, ni remotamente, las críticas acerbas de los liberales, masones y jacobinos.
Para ellos sólo eran realidad las siguientes palabras, con las que principiaba la introducción del Álbum de la coronación que se imprimió poco más tarde:
“Pronto, con el favor de Dios, será coronada la Virgen Santísima de Guadalupe, por / la fé y la piedad de un pueblo, que apenas nació ayer y ya se ha abrevado con las / amargas aguas de todos los dolores y todos los desengaños; que en ménos de un si- / glo ha sido atribulado con todas las aflicciones, con que otros pueblos no han sido / probados sino en el transcurso de muchos siglos. Llena está de lágrimas, pero tam- / bien de enseñanzas, la escuela del dolor: no hay oración más intensa ni más férvida, / que la que se levanta desde el profundo y pavoroso abismo de la desolación.
Al elevarlo hoy México, implorando el socorro de la Virgen Poderosa, levanta / su rostro bañado con las lágrimas del dolor de su pasado y de los terrores de su / porvenir. La Coronación de la Santísima Virgen de Tepeyac, será el acto más solemne de su / piedad y el más grandioso suceso en sus anales religiosos. La plegaria que la nación mexicana / elevará á la Virgen Santísima al coronarla, será el suspiro inmenso de su ternura, que después / de repercutir en los cristales de sus lagos y en las crestas de sus montañas se irá difundiendo so- / bre las olas de ambos mares; el himno interminable de su amor, que resonando de corazón en / corazón sobre las generaciones futuras, llegará hasta los lindes de la eternidad” (1895, p. 9).
El 28 de septiembre de 1895, el Abad Plancarte y Labastida, designado como tal desde el mes de junio anterior, tomó posesión de su flamante cargo ante la venerada imagen. Esto fue a petición de los demás miembros del Episcopado Mexicano; a juicio de Gutiérrez Casillas, así le recompensaron “sus personales merecimientos y el haber llevado a término las obras del santuario” (1984, p. 363).

Un par de jornadas después, al alba del 30 de septiembre, el portentoso ayate de Juan Diego fue conducido y puesto en el trono dispuesto para la que, al cabo del magnífico docenario, sería coronada oficial y canónicamente como Reina de México, para demostrar, en efecto, “que es de María la Nación”. Un acontecimiento imprevisto vino a revivir las álgidas discusiones entre los antiaparicionistas y quienes sí creían, con todo fervor, en los milagrosos hechos de diciembre de 1531: con gran pasmo, se observó […] que la corona de diez rayos o puntas de oro, que desde el principio cubría su cabeza, había desaparecido, pero sin ninguna huella de raspadura u otra violenta acción humana” (Gutiérrez Casillas, 1984, p. 363). Era como si Dios mismo, Quien pintó aquel incomparable y celestial cuadro, hubiese esperado a la Coronación Pontificia para remover la corona primigenia que, como Soberana que es, Él le había colocado a la Bienaventurada siempre Virgen María.
Al enterarse de aquel suceso, nos sigue contando José Gutiérrez Casillas, “no faltó quien contra el testimonio de todos los escritores guadalupanos y dictamen de 1751 [aún en vida de Boturini, el autor original del proyecto de coronar a Nuestra Señora de Guadalupe (1)] del pintor Cabrera, y en oposición a todas las copias y estampas conocidas, dijera que jamás se había probado la existencia de corona en el cuadro” (p. 363). Otros fueron más lejos y sostuvieron, hasta el cansancio y sin disponer de pruebas, que alguna mano atrevida había borrado la corona.
Lo que indiscutible, subraya Gutiérrez, es que la imagen de la Morenita sí la tuvo, y también que entonces, cuando la Coronación Pontificia estaba a la puerta, ya no la tenía. Pero, según lo explica el autor, no se esclareció la forma –humanamente hablando, por supuesto– en que desapareció, ni el momento preciso en que eso ocurrió.
Al margen de las exaltadas disputas, el santuario fue bendecido el 1 de octubre de 1895 por Monseñor Alarcón, quien consagró el altar mayor con los ritos de rigor –el lector puede averiguar un poco al respecto en la entrada “León a los pies de Nuestra Señora”–. Con ello se inauguraron las festividades.

Sólo cuatro prelados no asistieron a la Coronación. El Amigo de la Verdad, en su edición del 19 de octubre, especificó sus nombres: Pedro Loza y Pardavé, José María Cázares y Martínez (Obispo de Zamora), Herculano López de la Mora (de Sonora). Pero también, hay que reconocerlo, proveyó el listado de todos los Príncipes de la Iglesia que sí fueron y que, para no cansar al lector, no transcribimos; mejor incluimos el fragmento del facsímil.

El 12 de octubre de 1895, incluso antes de la aurora, las calles de la Ciudad de México se fueron llenando de asistentes de forma paulatina, los cuales, emocionados, se encaminaron hacia la Colegiata. No faltaron feligreses que habían arribado desde la víspera.
A las cuatro de la madrugada ya había una nutrida multitud junto a la reja, y media hora después el P. Alberto Cuscó Mir celebró la Misa. Cuando acabó el Santo Sacrificio, ya la luz del alba comenzaba a pintar, con sus bellos matices, los muros del recinto sagrado y todo en derredor. Para aquel instante, la Villa se encontraba pletórica de gente. A las siete de la mañana, una hora antes de la que se había previsto para iniciar la egregia ceremonia, ya no se podía dar un paso cerca del templo.

A aquella muchedumbre, finalmente, se sumaba “la que habían transportado ciento diez coches desde el Distrito Federal, de los que sesenta y seis eran de primera clase y cuarenta y tres de segunda, doscientos cincuenta y seis carruajes particulares; ciento y tantos de alquiler: varios guayines; numerosos carros y carretas y las innumerables personas, que ya por devoción, ya por falta de vehículo, emprendían la marcha a pie” (Álbum de la coronación de la Sma. Virgen de Guadalupe, 1895, p. 83).

El mismo Álbum nos dice que, casi al tiempo que llegaban los vehículos,
“entraron por la puerta que se designó para dar entrada a los sacerdotes, que es la del ábside, doce caballeros, previamente nombrados por el Ilustrísimo Señor Abad para hacer la recepción en las respectivas puertas, en cada una de las cuales estaba un comisionado, un Sacerdote y un gendarme para conservar el orden en el templo […]. Estos Señores vestían de rigurosa etiqueta, y en el ojal del frac llevaban un distintivo que consistía en una medalla, que tenía en el anverso la Imagen de Guadalupe, y en el reverso San Felipe de Jesús; suspendida de una roseta de color morado y café” (p. 83).
A las siete y media, aproximadamente, los Obispos y Arzobispos se apersonaron en la Colegiata y empezaron a entrar por la puerta de honor, es decir, la del Colegio de Infantes. Los carruajes en los que iban se aproximaron con suma dificultad, ya que, aunque estaba destinada exclusivamente para ellos, el Cuerpo diplomático, madrinas, bienhechores, notarios y parte del servicio especial del Coro, la multitud de fieles de toda edad y condición social que pretendía introducirse en el templo era incalculable. Todos se esforzaban por ingresar por donde se pudiera, sin importar cómo.
Por último, por la puerta antedicha, entró una representación de indígenas de Cuautitlán, de donde era originario Juan Diego –para entonces no elevado a los altares–, compuesta por veintiocho integrantes: cada uno representaba a una de las Diócesis mexicanas. Dicha iniciativa, con aprobación del Abad Plancarte, había sido de D. Ramón Ibarra y González, Obispo de Chilapa.

La expectación se agigantaba, como también la emoción –y aun la ansiedad– de los presentes. El incontenible fervor y el piadoso entusiasmo de los católicos mexicanos que se habían dado cita para ser parte del acontecimiento llenaban la atmósfera y, simultáneamente, latían al unísono en los corazones de todos y de cada uno.
Faltaba media hora para que la ceremonia de la Coronación Pontificia de Santa María de Guadalupe tuviera lugar.
De ello, como broche de oro para esta serie, hablaremos en la tercera y última entrega.
© 2024. Todos los derechos reservados.
Bibliografía:
Adame Goddard, Jorge (2008). Significado de la coronación de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en 1895. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/5006158
Cuevas, M. (2003) Historia de la Iglesia en México. Tomo V. México: Porrúa.
Gutiérrez Casillas, J. (1984). Historia de la Iglesia Católica en México. México: Porrúa.
Sánchez y de Mendizábal, M. A. (17 de diciembre de 2023). La corona de Santa María de Guadalupe. Centro de Estudios Guadalupanos. UPAEP. https://historicoupress.upaep.mx/index.php/opinion/editoriales/desarrollo-humano-y-social/6957-la-corona-de-santa-maria-de-guadalupe
Traslosheros, J. E. (2002). Señora de la historia, Madre mestiza, Reina de México. La coronación de la Virgen de Guadalupe y su actualización como mito fundacional de la patria, 1895. Signos históricos. 4(7). https://signoshistoricos.izt.uam.mx/index.php/historicos/article/view/89
Álbum de la coronación de la Sma. Virgen de Guadalupe. Reseña del suceso más notable acaecido en el Nuevo Mundo. Noticia histórica de la milagrosa aparición y del Santuario de Guadalupe. Desde la primera ermita hasta la dedicación de la suntuosa basílica. Culto tributado a la Santísima Virgen desde el siglo XVI hasta nuestros días (1895). Imprenta “El Tiempo” de Victoriano Agüeros. Digitalizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Periódico El Amigo de la Verdad, de la ciudad de Puebla de los Ángeles. Ediciones del 14 de septiembre y del 19 de octubre de 1895.
Periódico El Diario del Hogar, de la Ciudad de México. Edición del 6 de octubre de 1895.